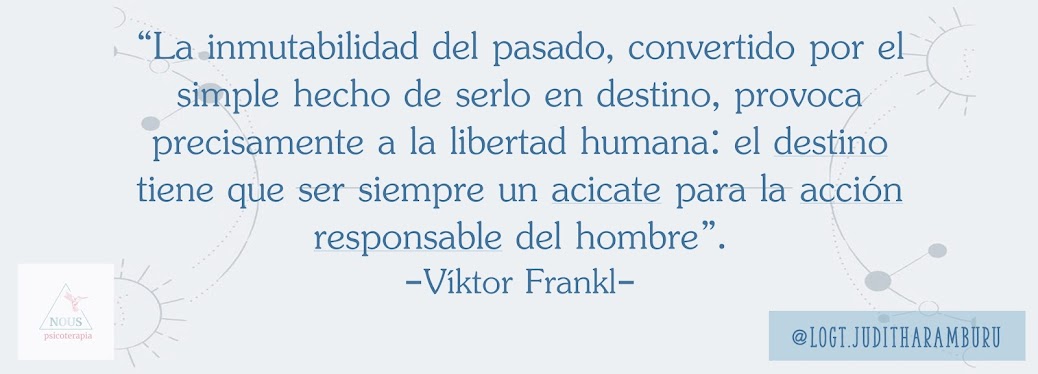Sabernos imperfectos es terapéutico
Vivimos
acostumbrados a pensar que somos arquitectos
de nuestro propio destino. Creemos que la vida está en nuestras
manos. Pensamos que es posible alcanzar todo lo que nos proponemos, que no hay
imposibles.
Probablemente
pensamos en la vida como una serie de piezas que podemos acomodar, o sea,
pensamos en la vida como algo tan armable
como un rompecabezas. Se nos olvida que la mayoría de las
circunstancias que rodean la existencia tienen una complejidad que va más allá
de la relación causa-efecto. La combinación de factores que influyen para que
una situación tenga lugar es impredecible. Tal vez por eso se hable de destino.
Frente a algo tan misterioso como es la vida, en ocasiones preferimos pensar
que lo que nos ocurre estaba destinado
a ser. Los griegos pensaban de esta manera, pensaban en el destino
como aquello que nos determina. Mientras que los hebreos, de donde deriva el
cristianismo, pensaban en la propia determinación
frente al destino o frente a lo que nos acontece. En todo caso
podemos pensar en el destino como lo que ya aconteció, y lo que cada persona
decide que le suceda frente a esa situación.
Pero también
podemos alejarnos de esta postura y pensar que si analizamos con suficiente
detalle, encontraremos una serie de condiciones que en forma de cadena
desembocó en un acontecimiento. Y esto nos da una especie de tranquilidad, pues
pareciera que si nos afanamos lo suficiente, las condiciones pueden acomodarse
de cierta manera para lograr determinados resultados. Es decir, nos quedamos
con una sensación de control, o mejor aún, con una expectativa de control, que
en realidad no es más que una ficción
de control.
Entre las
situaciones que más desearíamos controlar, o más precisamente evitar, están los
errores, que en mayor magnitud se consideran fracasos. Hay toda una cultura en
contra del fracaso, sobretodo en contra de los fracasados o loosers, como se maneja
entre los que hablan inglés. Hay una tendencia generalizada a no querer ver, o
bien, a mantenernos ciegos frente a nuestras limitaciones.
Quisiéramos
pensarnos como seres ilimitados, sin límites, capaces de vencerlo todo, incluso
a nosotros mismos. Y si no lo logramos, en cualquier ámbito de la vida
(laboral, personal, familiar), la reacción inmediata es el autorechazo, el
rencor contra la vida. Es aquí donde la Terapia de la imperfección, propuesta
terapéutica creada por Ricardo Peter, tiene una contribución especialmente
importante: nos rescata de volvernos seres resentidos con nosotros mismos y con
la vida; nos libra de volvernos seres antiéticos, capaces de pasar por encima
de nuestra fragilidad en nombre de una idealización inexistente.
¿Qué es la
Terapia de la imperfección? Es una teoría psicológica que deriva de una visión
filosófica del hombre como ser limitado: la Antropología del límite. Su autor la propone como
una alternativa terapéutica para el tratamiento del trastorno del “ansia de
perfección” o perfeccionismo.
Pero
hablábamos de que la Terapia de la imperfección (TI) nos rescata del
resentimiento frente a la falla. ¿Cómo lo hace? Al plantear que el significado del error es relativo al
interlocutor del error. ¿Qué significa esto? Que nosotros
interpretamos la realidad de acuerdo con un referente. El interlocutor del error, o
sea, nosotros mismos, tenemos una especie de procesador de la realidad, una
perspectiva desde la cual miramos lo que nos acontece. Cuando miramos la
realidad desde una perspectiva
de indefectibilidad, de cero defectos, de calidad total, estamos
mirando la vida desde nuestro procesador
racional; ese que nos dice que todo lo podemos prevenir con
suficiente planeación. Es el mismo procesador que nos permite ver causas y
efectos, que nos permite hacer cuentas, calcular riesgos, el que nos ha
facilitado llegar hasta donde estamos desde el punto de vista tecnológico.
Pareciera que es un procesador que está de “nuestro lado”, pues nos ha
permitido vivir de una manera más cómoda, viajar en poco tiempo distancias muy
largas, comunicarnos desde donde estemos con las personas que queremos, es el
procesador que ha logrado la cura de enfermedades antes incurables, que nos ha
concedido vivir por más tiempo. Y como hemos accedido a tantas cosas utilizando
este procesador, nos hemos llenado de una especie de soberbia, que nos impide
vernos como los seres frágiles que aún somos.
¿Y qué sucede
cuando las cosas no salen como nosotros esperamos? ¿Qué explicación podemos dar
cuando un hijo nace con una incapacidad? ¿Cómo encontrarle lógica al hecho de
contraer una enfermedad mortal? ¿Cómo prevenir que tu padre o tu madre sea un
alcohólico? ¿Cómo explicarte que la persona a quien amas se ha enamorado de
otra persona? ¿Qué sentido de justicia hay en el hecho de que en un accidente
muera el que no tuvo la culpa? ¿Cómo podemos explicarnos que un hijo muera
antes que sus padres? ¿Podemos realmente encontrar la causa y la cura del
desamor? ¿Podemos postergar indefinidamente el envejecimiento? ¿Qué nos queda
cuando se nos despide injustificadamente de un trabajo al que le hemos dedicado
años?
Ante tales
circunstancias no nos sirve de mucho tratar de encontrar una explicación, una
causa, algo que nos ayude a prevenir una situación peor. Ni los porqués ni los para qués son útiles en
estos casos. Ambos —los porqués y los para qués— siguen una lógica lineal, tal
vez demasiado simple. Las cosas no ocurren debido a una sola causa, ni ocurren
para que otra cosa más suceda.
Es decir, ante
circunstancias de la vida no deseables ni prevenibles, el procesador racional
lejos de ayudar nos fastidia, genera en nosotros una actitud de enojo con la
vida. Nos hace arremeter contra nosotros mismos y nos amarga la existencia.
Esto sucede así porque cuando se trata de límites
existenciales como los que acabamos de plantear, la razón o
procesador racional, al recurrir a sus herramientas, que son el análisis y el
juicio, genera estrés y tensiona.
Cuando un
paciente llega a consulta por primera vez, lo hace con una especie de exigencia
o demanda: que la realidad no sea como es. Ese es el deseo implícito, aunque la
queja adopte matices específicos propios de su circunstancia: “que mi esposo no
me sea infiel”, “que mis padres no respeten mi deseo de comer muy poco”, “que
mi hermana haya muerto sin que yo haya podido sincerarme con ella”, “que mi
esposo beba y no quiera admitirlo”, “que mi novia no salga con sus amigos”,
“que mi novio piense en acostarse con otras mujeres”, “que mi papá deje de
hacerme sentir fracasada”, “que mi hija acepte a mi nueva pareja”, “que mi hijo
deje de tener problemas en su escuela”.
Además del
deseo implícito de que las cosas no sean como son, lo que el paciente espera de
ese espacio terapéutico es encontrar una explicación, algo que permita entender
y por lo tanto, controlar esa parte de la realidad que le genera estrés. Lo que
un paciente suele buscar es un método o una estrategia que le permita modificar
las circunstancias a su favor. El paciente ignora que las circunstancias en sí
no contienen una dosis de estrés, el paciente rechaza algo externo, cuando el
rechazo reside en la intimidad, es decir, en la perspectiva desde la que mira
las circunstancias.
Es aquí cuando
el procesador alternativo —procesador emocional— puede darnos alguna paz, puede
devolvernos a lo que somos, seres falibles, tal como lo explica la Terapia de
la Imperfección.