¿A
qué llamamos mentira?
¿A qué llamamos mentira? Para
la mayoría de la gente, la mentira es esencialmente una afirmación contraria a
la verdad, enunciada por un individuo y dirigida a otro a fin de obtener alguna
ventaja: evitar un castigo, evitar un desprecio, obtener una recompensa…; y nos
perderíamos en el análisis de los móviles y las causas que han impulsado a
mentir. Con la mentira entramos, pues, directamente en el terreno moral, puesto
que nos sentimos inclinados, como consecuencia de la reacción impulsiva, a
juzgarla en función de las intenciones de su autor: no sólo en función de las
ventajas que éste último podría supuestamente obtener, sino también en función
de a quién se dirige la mentira y de quién se obtienen las ventajas. Generalmente,
se considera que está mal mentir a los padres, menos mal mentir a los
compañeros y se excusa fácilmente a aquel que miente a un mentiroso: es casi de
buena ley.
Así pues, la
clasificación de las mentiras se hace siempre siguiendo una escala de valor de
Bien o Mal, y las reacciones o acciones educativas se realizan en función de
estos criterios morales: existen buenas
mentiras, a las que apenas se presta atención, que pasan inadvertidas, y
las Mentiras, que sí son reprensibles.
Sin embargo, es poco
frecuente que se hable de buenas
mentiras de los niños. Cuando un padre dice “Mi hijo miente”, sólo cita como
ejemplo mentiras habitualmente reprobables: “Nos decía que trabajaba mucho en
clase, y sus notas son catastróficas”. “Pero lo hacía para divertirse por la
tarde en lugar de hacer sus deberes o aprender la lección”, se apresuran a
añadir: “”Mi hijo me ha dicho que llegó tarde de la escuela porque discutió con
una vecina, mientras que en realidad había acompañado a un compañero a su casa,
que le habíamos prohibido hacer…”. Los ejemplos abundan.
Dicho de otra manera, lo
que más llama la atención de los padres y, por consiguiente, lo que más los
escandaliza es el aspecto que juzgan vergonzoso de las mentiras de sus hijos.
En realidad, las mentiras
son múltiples y se utilizan cotidianamente. Las mentiras socialmente admitidas
son tan frecuentes que ya no las percibimos. El ejemplo más corriente es el de
la cortesía que nos obliga a decir a alguien que su visita nos complace, cuando
en realidad nos inoportuna sobremanera, a dar las gracias a alguien por su “bonito
regalo” cuando lo encontramos de extraordinario mal gusto. Asimismo existen
mentiras piadosas que hay que decir: afirmar a un enfermo, para levantarle la
moral, que pronto se restablecerá aun sabiendo que va para largo, ocultarle la
naturaleza de su mal si sabemos que está condenado. Y cuando se dice que “la
verdad sale de la boca de los niños”, lo que se viola es la regla de estas
mentiras socialmente admitidas: el niño, al no conocer todavía la sutilidad de
las convenciones sociales, dice “la verdad”, sin preocupaciones de su falta de
delicadeza hacia los demás, mientras que será perfectamente capaz de decir una
mentira unos instantes después.
La mentira resulta aún
menos intolerable cuando tiene como objetivo esencial engañar a otro con
disimulo y, aunque parezca paradójico, se puede sospechar que alguien miente
cuando está diciendo la verdad. Hay que reconocer, por lo tanto, que en el
terreno práctico esa forma de mentira es particularmente eficaz: así ocurre en
los juegos de “bluff”, se puede tratar de mentir al adversario anunciándole los
tantos propios, pensando que el adversario, engañado por ese comportamiento
poco habitual, no nos creerá y tratará de hacer su juego sin contar con las
cartas que le hemos descubierto.
Así pues, nada resulta
más elástico ni más confuso que esta noción de mentira. Si uno se pone a mentir
diciendo la verdad, tal vez resultara interesante tratar de comprender lo que es
mentir.
Efectivamente, cuando
tratamos de explicar la mentira, nos percatamos, incluso antes de abordar el
estadio de la comprensión, de que la resistencia intelectual y afectiva de los
educadores a admitir el concepto psicológico de la mentira infantil, es muy
grande. De una parte, porque el hábito de pensar que el punto de vista del
adulto debe tomarse como referencia, está arraigado desde hace tiempo en las
mentalidades; de otra parte, porque el adulto se siente incómodo ante la
mentira de su hijo y prefiere, evitando reconsiderar su forma de educar y
descargando la responsabilidad de la mentira sobre el mentiroso, adoptar una
actitud afectivamente más económica.
¿Comprender la mentira?
¿Por qué hacerlo? ¿Es necesario comprenderlo todo, explicarlo todo? De ahí que
se intente excusar a algunos niños o adolescentes que no valen la pena, y
excusar es una actitud de debilidad, excusando no se actúa.
Para muchos, interesarse
por el caso del mentiroso es perder el tiempo ya que estiman que algunos niños
son mentirosos como otros son afectuosos, buenos, abiertos, francos; no hay que
buscar más lejos las causas de estas mentiras y, del vicio moral que se
considera el acto de mentir, se franquea alegremente el límite que nos separa
de la tara psíquica. En otras palabras, se considera que el mentiroso padece
una malformación psíquica que le impide ser como los demás y “decir la verdad”.
Y ello explica que, muy a menudo, padres y educadores se horroricen cuando se
enteran o se dan cuenta de que su hijo “dice mentiras” y que tengan, entonces,
reacciones más o menos vivas según su personalidad.
La mayor parte del
tiempo, sintiéndose algo culpables de la conducta de su hijo, lanzarán sobre sí
mismos y sobre la educación que le han dado juicios despreciativos. Por ejemplo,
se harán reflexiones de este tipo “¿Es “eso” mi hijo…?, ¿Es “eso” el resultado
de mi educación y de mis desvelos?, ¡Eso no es lo que le he enseñado!, ¡Este
niño no tiene confianza en mí, o no me quiere!”
La lógica de este
razonamiento consciente, pero sobre todo inconsciente, se traducirá
prácticamente por comportamientos muy diferentes que serán el reflejo del carácter
de cada uno. Estos comportamientos, a veces totalmente opuestos, pueden dimanar
de los tipos siguientes:
- Replegarse en sí mismo, diciendo que se es muy desgraciado por tener que soportar un niño “tarado” de este tipo; o, lo que es lo mismo, hacer que los demás se lo digan con frecuencia, que se quejen cuando no les afecta directamente. En cuanto al niño, se le continúa educando, a pesar de todo, en el sentido estricto de la palabra, porque se tiene el sentido del deber y de la moral, aunque él no lo tenga.
- Desligarse afectivamente del mentiroso: es un medio como otro de no volver a experimentar ninguna decepción provocada por las rarezas de su comportamiento; el mentiroso se convierte poco menos que un desconocido, todo lo que hace y dice no nos interesa sino en el plan de anécdota.
- Arremangarse y tomar por su cuenta los viejos principios educativos que siempre han dado resultado de los tiempos en que la psicología no turbaba los espíritus con sus complejos y sus rechazos. Se recurre entonces primeramente a los castigos corporales, la azotaina o el reglazo; a la privación del postre; a la supresión de la aportación semanal, de salir etc. Y el etcétera no va muy lejos, ya que es preciso mucho ingenio para encontrar castigos originales susceptibles de ser eficaces.
- Finalmente, al contrario que el caso procedente, se puede redoblar la atención hacia ese pobre pequeño, que ya tiene bastante problema con no poder percibir la verdad y que necesitará a su papá o a su mamá. En este casi, efectivamente, se considera que el niño miente porque no se han ocupado suficientemente de él y ha estado sometido a influencias nocivas. Por lo tanto, hay que redoblar la atención y los cuidados para purificar sus relaciones y sustraerle a un contorno social nefasto (las malas compañías).
A pesar de lo diferentes
que son unos de otros, estos comportamientos educativos tienen, sin embargo, un
punto común inesperado: su total falta de eficacia o incluso, lo que es peor,
el incremento de la mentira. Efectivamente, en la base de esas actitudes se
encuentra un vicio de razonamiento, el de creer que la mentira procede esencialmente
del mentiroso y que el punto de vista del adulto prevalece para definir lo que
es cierto o falso, bueno o malo.
De una parte, la verdad
reposa esencialmente sobre una noción de contrato social: es verdadero lo que
está socialmente admitido, de otra parte, la percepción de lo real depende de
la personalidad de cada uno. Por eso, tratándose de los niños, los psicólogos hablarán
de pseudomentiras, ya que para que exista una auténtica
mentira, es decir, para que el autor lo haga con pleno conocimiento de causa, es necesario un desarrollo psicológico que
el niño es a menudo incapaz de obtener antes de los ocho o nueve años.
Fuente: Gérard Broyer, “¿Por qué
mienten los niños? Editorial Planeta. Pp. 14-20.
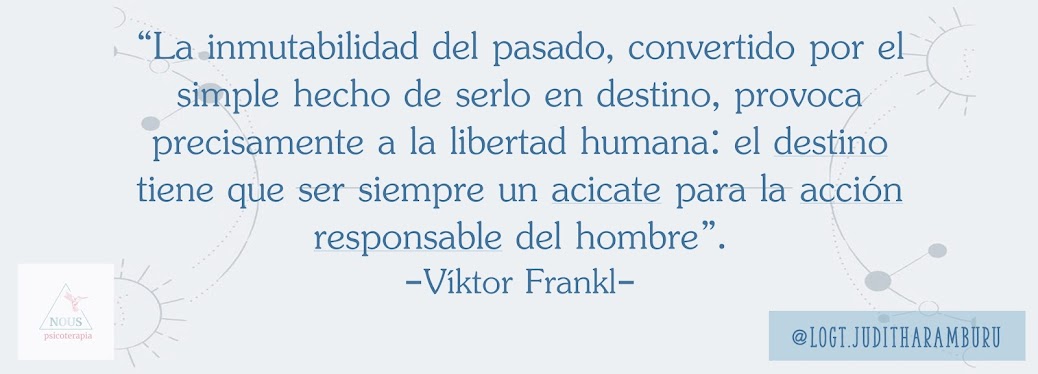


No hay comentarios:
Publicar un comentario