Todos hemos sentido alguna vez la fuerza
avasalladora de la rabia. En más de una ocasión se ha despertado en nosotros el
deseo irrefrenable de hacer picadillo al que tenemos enfrente y, tal como dice
el funesto refrán, “matar y comer del muerto”.
Una manera primitiva y carroñera de
mostrar hasta cuánto somos capaces de odiar y hasta dónde llegaríamos para
cumplir los designios destructivos de la más vigorosa de las emociones
primarias. La ira es una bomba atómica en miniatura que nos imprime vigor y
fortaleza. Aunque estamos acostumbrados a verla como una especie de Sansón torpe
y retardado, la ira biológica no es tan irracional ni tan tonta. Más bien se
trata de un aliado para los momentos difíciles, sin el cual no podríamos
sobrevivir.
Descifrando la ira
Supongamos que colocamos una rata
hambrienta en el extremo de un corredor, y en la otra punta un oliente y
tentador queso tamaño industrial. Supongamos también que entre la rata y el
queso ubicamos un vidrio transparente que no sea detectado por el roedor.
Cuando soltemos el animal, éste correrá desesperado hacia el alimento hasta
chocar con el vidrio. En el momento de la colisión, la rata no lamentará “lo
que podría haber sido y no fue”, ni tampoco se sentará desconsoladamente a
llorar, por el contrario, en su pequeño cuerpo un volcán bioquímico hará
erupción, un estallido de poder la impulsará a insistir una y otra vez contra
el obstáculo transparente: se habrá activado la ira. Cuanto más se estrelle,
más será la firmeza. Si al cabo de algunos minutos el obstáculo no cede, la
rata se resignará y su estado brioso dará lugar a un apaciguamiento natural:
“Nada pudo hacerse”. Si por el contrario, el vidrio cede a las arremetidas, el
queso será devorado. No hay puntos medios, todo o nada. En este sencillo
experimento de laboratorio queda expuesto uno de los mecanismos más bellos del
mundo animal: “cuando un obstáculo impide alcanzar una meta relevante para
la supervivencia, el organismo desarrolla fuerza y vigor a través de la
ira para tratar de destruir, eliminar o sacar del medio el estorbo. La
versión humana de este ejemplo se llama frustración: si las cosas no son como
nos gustaría que fueran, pataleta. Cuando nuestras expectativas psicológicas no
se cumplen, el organismo nos da una sobredosis de empuje para que superemos el
obstáculo como si se tratara de un impedimento físico real. Un respaldo
biológico patrocinado por el cosmos.
En otro ejemplo, si tuviéramos un ratón
metido a presión en un frasquito, es decir, atrapado y sin movimiento, se activaría
un proceso similar. La cólera empezaría a producir los cambios hormonales
necesarios para que el animalito pudiera romper el frasco y escapar. En este
caso, la ira posibilita el escape y la libertad. En la psicología humana
ocurre algo similar: cuando sentimos que estamos acosados o bajo presión, la mente
envía el mensaje clave de “atrapado”, y aunque el encierro sea simbólico, la
ira interviene rápidamente como si se tratara de una verdadera prisión. El
universo nos quiere libres.
Finalmente, imaginémonos un pacífico
conejito de angora encerrado en una jaula, al cual comenzamos a chuzar y
molestar con un palo, una y otra vez. Al cabo de unos minutos, en el tierno y
dulce animal comenzara a gestarse una transformación similar a la que se
producía en el “Hombre Increíble”, pero menos espectacular y sin tanto verde.
El dolor físico activará la bestia primitiva y atacará sin compasión al extraño
agresor. Nuevamente la imprescindible ira habrá hecho su aparición, esta vez para
destruir al contrincante y salvarse. Ante el dolor, el organismo segrega ira
para suprimir el evento aversivo. A diario, cuando alguien nos
ofende o nos lastima psicológicamente, de inmediato la biología genera rabia y
adoptamos una posición defensiva y de choque como si estuviéramos frente a un depredador
real; no importa qué tan irracional sea, otra vez el cuerpo le cree a la mente.
La ira no pregunta ni consulta opiniones, simplemente nos impide agachar la
cabeza.
En resumidas cuentas: ante los
obstáculos, los encierros y los ataques, la emoción primaria de la ira actúa
como un ángel de la guarda, que nos permite perseverar, escapar y defendernos.
Obviamente, la idea no es andar rabiosos
todo el día, sintiéndonos orgullosos de pisarle la cabeza al vecino, sino hacer
un uso adecuado de ella. Tanto la represión del Tipo C, como la hostilidad del
Tipo A, nos alejan del lado bueno y saludable de la emoción. Adornar la ira,
suavizarla, sanearla, adecuarla, canalizarla, pero finalmente expresarla
y dar en el blanco. Por ejemplo, si alguien me está perjudicando en algún sentido,
puedo callarme y acumular rencor, o enfrentarlo y hacerle saber lo que pienso, sin
gritar, insultar o golpear, sencillamente sentando un precedente y descargando
mi sentimiento. Aunque la ira implica destrucción, no es lo mismo que agresión.
La agresión es la ira dirigida a violar los derechos de los otros. De manera
similar, la violencia es la filosofía que respalda y sustenta un estilo
agresivo y generalizado. Si la ira se vuelve enfermedad, ya sea por causas
hormonales o psiquiátricas, la persona debe recibir ayuda profesional
especializada.
Como no somos buenos observadores
emocionales, muchas veces no encontramos la causa de nuestra irritabilidad y
comienzan a pagar justos por pecadores. Este fenómeno, del que todos hemos sido
víctimas alguna vez, se conoce como transferencia de la agresión y consiste en
el siguiente principio irracional: “Si alguien me produce dolor o me ataca, y
no puedo detenerlo, agredo al que está a mi lado”. Algo tan absurdo como decir:
“Tengo tanta ira que debo entregársela a alguien”. El típico ejemplo del padre
que llega a su casa después de doce horas de jornada laboral, harto, cansado y
transpirando estrés, y se desquita con los hijos y la mujer, en vez de haberlo hecho
con el jefe o el cliente. Imperdonable.
El desconocimiento de lo que significa
la ira, nos lleva a no saber detectar las causas que la originan. Una paciente
mujer consultó porque últimamente no se soportaba ni ella misma. Su familia le
reclamaba más tolerancia y serenidad, y la calificaban como “una bomba de
tiempo” dispuesta a estallar en cualquier momento. Ella nunca había sido así,
pero en los últimos tres meses algo la impulsaba a ser agresiva y no era capaz
de controlarlo. Aparentemente nada justificaba la irritabilidad y el mal genio
de mi paciente. Recuerdo que durante varias citas tratamos de detectar alguna
situación que hubiera podido incidir en su estado de ánimo y empezamos a descartar
causas orgánicas, pero al parecer su vida era totalmente pacífica. Un día, durante
una de las citas, recordó que tenía que llamar a su casa para darle unas indicaciones
importantes a la muchacha del servicio, y apresuradamente comenzó a marcar su
celular. Durante la conversación que sostuvo con la empleada, noté que su voz
adquiría un tono grave y sus gestos se endurecían. Cuando colgó, luego de un suspiro
profundo, recuperó el papel de paciente juiciosa: “Le pido disculpas, pero la niña
del servicio es nueva y no ha resultado muy buena que digamos... Le tuve que avisar
que no metiera recipientes metálicos al microondas... Ayer lavó una ropa de
lino importada en la lavadora y la semana pasada le quemó una camisa a mi
esposo... En fin... Mejor hablemos de cosas importantes...” Yo preferí seguir
con la cuestión: “Pienso que el tema es muy importante. No sabía que se había
quedado sin servicio. Debe de ser difícil hacerse cargo de todo y además entrenar
a la nueva persona”. Ella se acomodó en la silla como si fuera a dar una larga
disertación: “Más que difícil. Yo había tenido una durante diez años pero se
fue sin avisar.. Imagínese... La que tengo ahora es un lío... No sabe lo que es
una aceituna, nunca habías visto un horno microondas, no sabe cocinar... El
otro día me tendió la cama con la sábana encima de la colcha...” A medida de
que iba hablando, sus ojos se volvían más pequeños, el entrecejo se arrugaba, el
cuerpo se engarrotaba, un rubor nada rozagante subía por su rostro y sus manos
se encrespaban. Le pedí que verbalizara su sentimiento. Demoró un poco su
respuesta, pero logró reconocer la emoción: “No sé, me exalté un poco,
¿verdad?... Creo que siento rabia... mucha rabia”, y comenzó a llorar. Su
empleada de servicio de toda la vida la había abandonado hacía ocho meses y sus
intentos por reemplazarla habían fracasado. He conocido amas de casa que
prefieren la viudez a quedarse sin servicio. Le comenté que esa podía ser la
razón de su mal, pero rechazó rápidamente la conclusión: “Sería ridículo
consultar a un psicólogo por esa estupidez... ¡Con todos lo problemas graves
que tienen las personas y yo verme afectada por una muchacha!... No creo... O
si fuera así me sentiría como una tonta...”. Pero en realidad, ésa era la
causa. En psicología no hay motivos de primera o segunda categoría, los
acontecimientos vitales pueden ser de cualquier índole y afectar igualmente al
sujeto. El origen no debe buscarse necesariamente en los famosos traumas freudianos,
ni en los magnicidios de crónica policial, sino en las debilidades
idiosincrásicas de cada uno. En el caso mencionado, los tres elementos
disparadores de la ira se dieron cita: frustración de no poder recuperar una
ayuda doméstica adecuada; presión, debido a la poca eficiencia de sus empleadas;
y dolor por la poca comprensión de su familia. Un barril de pólvora con la
mecha encendida. Cuando mi paciente logró detectar claramente la verdadera
fuente de su malestar, pudo afrontar adecuadamente el problema y darle
solución.
La mente inventa el rencor y el
auto-castigo
La consecuencia de esconder, reprimir y
disfrazar la ira, ha creado un evidente descuido frente a la posibilidad de
integrarla constructivamente. Más aun, preferimos ignorarla para evitar
problemas y postergar su ejecución. A la ira no manifestada y
almacenada en el pasado, se la conoce como rencor o resentimiento.
Con el transcurso del tiempo, este
encono puede convertirse en odio indiscriminado, y la destrucción adaptativa se
transforma en aniquilamiento irracional. Ésta es la razón por la cual las
personas que albergan resentimiento se vuelven amargadas, marchitas y enfermas.
Este holocausto interior suele desbordar sus propios límites y arrasar con todo
aspecto positivo, propio y ajeno. El rencor jamás se queda quieto, va socavando
cada rincón del alma hasta eliminar todo vestigio de vida y bienestar, hasta
convertirse en pura violencia. Uno de mis paciente hombres llegó a
separarse de su mujer, pese a quererla mucho, porque fue incapaz de perdonar
una descortesía de su suegra ocurrida ocho años antes. Ni los ruegos de sus
hijos, ni el perdón solicitado por la señora, fueron capaces de aminorar el
orgullo y el rencor de este pobre hombre. En otro caso, una señora que sufría
de “iras malas” se metía debajo de la cama a gritar, insultar y maldecir los
nombres de cada una de sus adversarias, algunas de ellas ya muertas. Como un televisor
defectuoso, las imágenes de viejas rencillas se disparaban solas y el rencor asociado
comenzaba a hacer de las suyas. El bloqueo sostenido de la ira desvirtúa su misión
y la vuelve tóxica. Las personas que destilan veneno son víctimas de esta descomposición
interior causada por una sobre-acumulación de iras sin procesar ni resolver.
Los estudios comparativos sobre
resentimiento en animales y humanos muestran que los monos hacen las paces minutos
después de las peleas, jugando y montándose unos sobre otros
ceremonialmente. Curiosamente, y sin querer ofender a las feministas, en estos
estudios, las hembras monos perdonan menos que los machos y pueden recordar los
agravios el resto del día. Por su parte, los chimpancés se perdonan solamente horas
después de la ofensa, por medio del contacto físico o haciendo el amor.
Estos resultados contrastan marcadamente
con la duración del resentimiento en los humanos, que tal como sabemos, puede
durar años, o incluso siglos, como en el caso de las guerras.
Parecería que a más evolución, más memoria, pero también más resentimiento y
menos pacificación.
Los individuos que acumulan demasiada
ira, pueden desviarla hacia ellos mismos y caer en el auto-castigo
despiadado: una forma moderna de “harakiri”. Las modalidades de
auto-destrucción asumen las más variadas formas, algunas son directas y otras
muy sofisticadas e inconscientes. A una de mis pacientes, solamente le gustaban
los hombres que la aporreaban, física o psicológicamente. Cuando conocía un
“buen tipo”, simplemente no sentía química. Reiteradamente me preguntaba: “¿Por
qué los hombre que se acercan a mí son todos iguales?” Pero el azar no tenía
nada que ver, ella los elegía. Al avanzar en la terapia quedó claro que albergaba
un profundo odio contra sí misma, originado en viejas culpas, y que sus “malas
elecciones” no eran otra cosa que una manera de castigarse para comprobar lo
poco querible que era. En el mundo de las motivaciones psicológicas, nada es
evidente. Las personas que restringen su autogratificación, de un modo u otro,
no se quieren a sí mismas. De manera similar, cuando la auto-exigencia es alta
y la auto-evaluación muy estricta, no solamente aporreamos nuestro yo, sino que
comenzamos a entrar peligrosamente en los terrenos de la depresión.
Fuente: “De regreso a casa”, por W.
Riso.
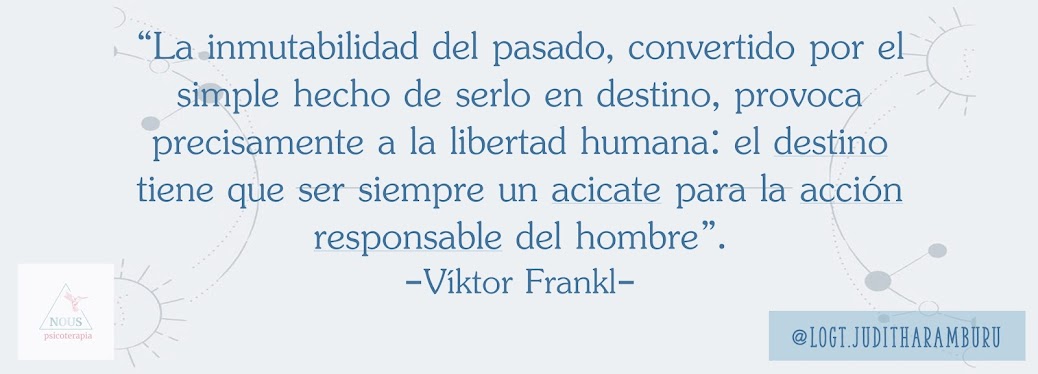


No hay comentarios:
Publicar un comentario